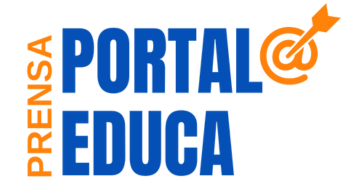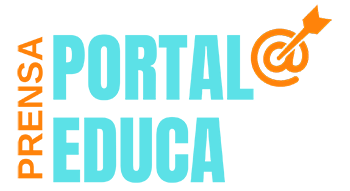- Director del Centro de Análisis y Debate Público UCSC analizó la respuesta social frente a emergencias, destacando el rol de la memoria histórica, los medios de comunicación y la organización comunitaria.
La reciente alerta de tsunami en las costas chilenas reactivó temores profundos en comunidades que vivieron de cerca la catástrofe del 27F. Más allá de las cifras y modelos científicos, el comportamiento social ante emergencias se construye a partir de experiencias pasadas, flujos de información y niveles de confianza hacia las instituciones.
Según explicó el Director del Centro de Análisis y Debate Público de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Francisco Fuentes, “los recuerdos colectivos, es decir, aquello que nosotros llamamos la memoria colectiva, es una de las formas en cómo los seres humanos aprendemos a vivir en sociedad, ya que la información de las generaciones más antiguas se traspasa a las nuevas”. En ese sentido, destacó que “los chilenos tenemos una larga memoria colectiva respecto de los terremotos y los tsunamis, fundamentalmente en las conciencias de las comunidades costeras”.
Un ejemplo claro fue la reacción inmediata de muchas caletas en 2010. “Recordemos que con el tsunami del 2010 algunas comunidades, sobre todo las pesqueras, entendieron que rápidamente había que evacuar al ver que el mar se recogía”, señaló el académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales.
A juicio de Fuentes, esto demuestra que, frente a la incertidumbre de una emergencia, las respuestas sociales muchas veces no dependen exclusivamente de la información técnica disponible, sino también de aprendizajes que se consolidan como hábitos sociales.
En este entramado de reacciones, los medios de comunicación juegan un papel central. “Son fundamentales para poder crear una realidad, ya que a través de ellos se entrega la información que viene de las autoridades”, explicó. Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos: “Actualmente tenemos un serio problema con los medios de comunicación, ya que algunos de ellos ayudan más bien a la desinformación y la histeria colectiva, como es el caso fundamentalmente de las redes sociales”.
Por lo mismo, enfatizó la necesidad de acudir a fuentes confiables: “Es fundamental que la población se informe a través de medios de comunicación fiables y éticos, o de redes sociales oficiales al momento de algún tipo de catástrofe, puesto que allí encontrarán información clara que les permita enfrentar alguna situación de riesgo”.
Desde las ciencias sociales, Fuentes agregó, hay dos caminos clave para fortalecer la prevención y el vínculo con las autoridades. El primero es fortalecer la organización comunitaria: “Desarrollar procesos de intervención en donde se fortalezca la organización comunitaria, promoviendo redes de apoyo y simulacros, permite enfrentar mejor estas coyunturas”. El segundo apunta a la investigación aplicada, “también está la tarea de investigar cómo estas comunidades enfrentan estas situaciones para determinar los factores sociales de riesgo, y diseñar junto a la autoridad políticas públicas preventivas”.
El académico cerró con una advertencia clara: “Tal como lo dice el dicho, es infinitamente mejor prevenir que curar, ya que los costos políticos, económicos, sociales y personales de la no prevención son siempre muy altos”.