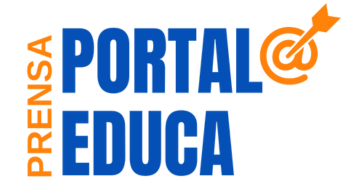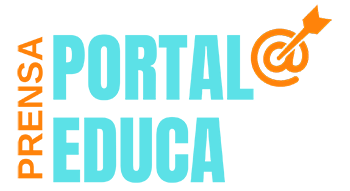Por Dylan Craven, investigador asociado de Data Observatory, y profesor asociado Centro GEMA, Universidad Mayor.
Ante el aumento de eventos extremos como sequías o diluvios y la destrucción de ecosistemas naturales por plantaciones forestales o condominios, sería difícil pensar que nuestra especie esté en armonía con la naturaleza que aún nos rodea. Desde la era industrial, hemos extinguido miles de especies al cambiar bosques por campos de cultivo o de ganadería o al introducir especies nuevas que compiten por recursos, depredan o introducen nuevas enfermedades, particularmente en islas como las del archipiélago de Juan Fernández. Sin embargo, el impacto de nuestras actividades no siempre es tan obvio como la extinción de una especie.
Sorpresivamente, la diversidad local de los ecosistemas terrestres no ha cambiado sistemáticamente desde los tiempos de nuestros abuelos o bisabuelos. Es decir, si mañana uno sale a contar el número de especies de árboles en un cerro cercano, es muy probable que encuentre la misma cantidad de especies que hace 30 o 50 años. Pero la diversidad es mucho más que el número de especies, también incluye la identidad de las mismas y el número de individuos de cada una.
Y este componente de la diversidad es donde se encuentra la evidencia más clara de cómo ha cambiado la biodiversidad en el último siglo. Plataformas como rasgos.cl (del portafolio de Data Observatory), nos muestran que los bosques de hoy están dominados por otras especies que las de nuestros abuelos. Si bien en los bosques de antaño de Chile central había especies como el espino (Vachellia caven), el litre (Lithrea caustica), o el boldo (Peumus boldus), no eran tan comunes como lo son hoy en día. Por otro lado, especies como el frangel (Kageneckia angustifolia) eran más comunes, y ahora se han vuelto relativamente escasas por la pérdida de hábitat, la tala ilegal y el cambio climático. Estos cambios en la diversidad de los ecosistemas boscosos del centro de Chile, igual que en otras partes del planeta, se pueden atribuir principalmente a las actividades humanas que han quedado en un segundo plano frente a los impactos del cambio climático.
Durante los años más secos de la megasequía, los grandes parches de bosques marchitándose en el verano nos hicieron creer que el cambio climático había afectado fuertemente a la diversidad de los bosques de Chile central. Y en el caso de varias especies emblemáticas del bosque esclerófilo, como el peumo (Cryptocarya alba), la megasequía redujo su crecimiento y capacidad reproductiva, y aumentó su mortalidad, lo que resultó en declives importantes en sus poblaciones. Pero con las lluvias de los dos últimos años, estos mismos bosques han rebrotado con vigor, demostrando así su resiliencia.
¿Qué significa la megasequía (u otros eventos extremos en el futuro) para la biodiversidad de Chile central? Los escenarios pesimistas del cambio climático podrían conllevar la expansión de distribución de especies xerófitas (i.e., especies con adaptaciones morfológicas y fisiológicas que aumentan su tolerancia a la sequía), la “arbustificación” de los ecosistemas (i.e., la dominancia de ecosistemas por especies arbustivas), o la desertificación (i.e., la pérdida de vegetación). Esto implica que la reorganización de los bosques de Chile central se podría acelerar aún más, lo que también afectaría los diversos beneficios que contribuyen a nosotros.