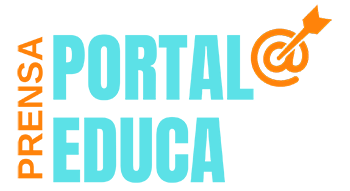En 1883, por primera vez, Santiago encendió la luz eléctrica. Fue en la Plaza de Armas, donde se instalaron dos faroles que, con su brillo, reemplazaban la luz de unas cuarenta velas. Hoy puede parecer algo pequeño, pero para los santiaguinos de entonces fue un acontecimiento de asombro y mucha admiración. Es interesante imaginarse aquel momento, el de cómo por primera vez ven encenderse una luz que no dependía del fuego, que no se apagaba con el viento y que simplemente brillaba.
Es verdad que era un Chile muy distinto al de ahora. Hasta ese momento, la vida se organizaba según la luz del sol. En verano, los días largos se aprovechaban al máximo; en invierno, la noche caía temprano y con ella se apagaba el movimiento social. No había mucho más que hacer una vez que la oscuridad se imponía. Solo quedaba la luz temblorosa de las velas.
De esas veladas, por cierto, viene la expresión “hasta que las velas no ardan”. Las fiestas y tertulias de la época, incluso desde el periodo colonial, llenas de música, conversación y baile, duraban precisamente hasta que se consumía la última llama. Y no se trataba de cualquier vela, las más apreciadas estaban revestidas con materiales especiales que les daban mayor duración. Las familias más acomodadas incluso colocaban numerosos espejos en sus casas, no solo como adorno, sino para reflejar la luz de las velas y aprovechar al máximo su luminosidad.
Volviendo a aquellos dos faroles eléctricos de 1883, se cuenta que al principio se encendían apenas unos minutos o, con suerte, media hora. Pero bastaba ese tiempo para que los vecinos se reunieran en la Plaza de Armas, asombrados ante aquel espectáculo luminoso. Ver cómo un farol podía iluminar sin fuego, sin humo y sin consumirse era, literalmente, presenciar la llegada del futuro. Porque eso fue, en realidad, una pequeña gran revolución. La noche dejó de ser un límite. El día pudo extenderse, el trabajo, la lectura y la vida misma ganaron horas. Lo cotidiano cambió para siempre y tan solo con un simple acto: el de encender una ampolleta.
Hoy esto lo hacemos sin pensar, casi de manera automática. Pero tal vez, la próxima vez que prendamos una luz, sería importante recordar a aquellos santiaguinos de 1883 que miraban maravillados cómo la oscuridad retrocedía por primera vez ante una nueva claridad. Porque en ese instante, entre la sorpresa, la curiosidad y el asombro, Santiago descubrió que la noche también podía tener luz.