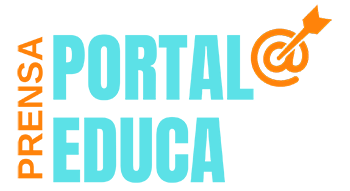Cuando pensamos en las vacaciones de verano para niños y niñas, suele aparecer de inmediato la idea del gasto: viajes, panoramas pagados, entradas o actividades “especiales”. Sin embargo, esta asociación es engañosa, porque invisibiliza algo central para el desarrollo infantil: las experiencias que más educan no siempre cuestan dinero.
Los niños y niñas son aprendices novatos de un mundo que aún están intentando comprender. Para interpretarlo, necesitan experiencias concretas, diversas y situadas. Cada vivencia nueva —aunque sea cotidiana para nosotros, los adultos— amplía su repertorio de referencias y les permite hacer preguntas, establecer comparaciones y construir significado.
Salir a conocer un barrio cívico, caminar por el centro de la ciudad y observar los edificios públicos, visitar la Quinta Normal, entrar a una biblioteca, recorrer un museo gratuito, tomar el metro por primera vez o simplemente entender cómo funciona el transporte público, son experiencias profundamente formativas. No solo entregan información: hacen la realidad tangible. Permiten que conceptos abstractos, como ciudad, Estado, trabajo, convivencia o espacio público, se encarnen en vivencias reales.
Acompañar a un adulto a su lugar de trabajo, observar cómo se organizan las tareas, conocer a otras personas y entender para qué sirve lo que hacen, también es una experiencia educativa potente. Lo mismo ocurre al cocinar en familia, planificar un paseo caminando, hacer un picnic en una plaza o recorrer un barrio que no es el habitual, son instancias que activan el lenguaje, la curiosidad y el pensamiento, y que ayudan a los niños y niñas a leer el mundo con más herramientas.
Desde una perspectiva educativa, aprender no es acumular información, sino construir interpretaciones cada vez más complejas de la realidad. Para eso, las vacaciones ofrecen un tiempo privilegiado: menos apuro y horarios rígidos, y más espacio para observar, preguntar y conversar. El aprendizaje ocurre en el trayecto, en la experiencia compartida y en la mediación posterior.
Esto es especialmente relevante en contextos donde el acceso a bienes culturales pagados es limitado. Insistir en que unas “buenas vacaciones” dependen del dinero no solo es injusto, sino también pedagógicamente pobre. El valor educativo no está en el costo de la experiencia, sino en la posibilidad de vivirla, reflexionarla y ponerla en palabras.
Las experiencias cotidianas también fortalecen el desarrollo social y emocional. Decidir a dónde ir, cómo llegar, qué llevar o qué observar, enseña a anticipar, negociar y evaluar consecuencias. Son aprendizajes clave para la escuela y la vida en comunidad.
Como personas adultas, nuestro rol no es llenar el tiempo de actividades, sino abrir espacios de experiencia y estar disponibles para acompañarlas. Preguntar qué vieron, qué les llamó la atención o qué les sorprendió, transforma cualquier paseo sencillo en una oportunidad educativa.
Estas vacaciones pueden ser una invitación a mirar distinto. A reconocer que el entorno cercano —la ciudad, el barrio, el transporte, el trabajo, los espacios públicos— está lleno de posibilidades formativas. Cada experiencia suma capas de comprensión y amplía la forma en que los infantes interpretan el mundo. Y mientras más rico es ese repertorio, más profundos y significativos serán sus aprendizajes, porque educar también es permitirles vivir algo distinto a nuestros niños y niñas.