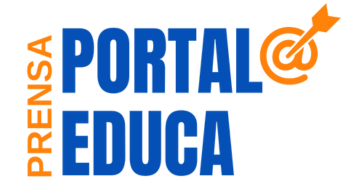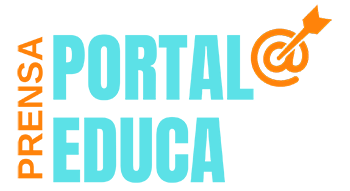María Jesús Honorato Decana Facultad de Educación Universidad de Las Américas
Vivimos en una era donde la información está al alcance de un clic, pero ¿realmente ha democratizado el saber? No basta con que esté en línea si sigue siendo incomprensible o inabarcable. El desafío no es solo liberar documentos, sino garantizar que el aprendizaje sea accesible y útil. Sin curaduría, los repositorios se vuelven un caos de textos dispersos e inaccesibles, donde la desinformación circula sin filtros.
La inteligencia artificial ha irrumpido en este debate. Puede procesar grandes volúmenes de información y hacer recomendaciones, pero sin supervisión experta refuerza sesgos o propaga datos irrelevantes. Su potencial es innegable, pero solo si se diseña con principios éticos y compromiso con la accesibilidad.
En Chile, aunque existen plataformas de acceso abierto, falta una estrategia de curaduría que ayude a distinguir lo relevante de lo obsoleto. Un estudiante puede acceder a cientos de artículos, pero sin guía experta ¿cómo selecciona lo esencial? Un docente en formación enfrenta miles de materiales sin estructura, convirtiendo el exceso de información en un obstáculo.
Imaginemos en una comunidad costera de Chile a un grupo de pescadores que busca aprender prácticas sostenibles. Encuentran cientos de documentos en internet, pero muchos están en inglés, son demasiado técnicos o desactualizados. Tienen acceso, pero no pueden interpretarlos ni aplicarlos. En las universidades el escenario es distinto, ya que se trabaja con bibliotecarios, científicos marinos e inteligencia artificial para curar, traducir y adaptar ese conocimiento en formatos accesibles con infografías, videos y talleres. Así el acceso mediado se convierte en aprendizaje.
La participación de expertos es clave, no como meros gestores de documentos, sino como facilitadores del aprendizaje que guíen la selección y uso de los recursos adecuados.
La Declaración de Dubái 2024, promovida por la Unesco, refuerza el compromiso global con la democratización del conocimiento. Plantea que la ciencia abierta debe ir más allá del acceso a publicaciones e incluir alfabetización digital, pensamiento crítico y el uso responsable de IA. También destaca la importancia de fortalecer los Recursos Educativos Abiertos (REA) y diseñar estrategias que eviten una jungla de información sin filtros, transformándolos en una red de saberes organizados.
Chile puede liderar esta transformación, pero debe replantear el acceso a la información. Un saber que no se entiende ni aplica se desperdicia. Urge contar con mediadores, estrategias de curaduría efectivas y políticas públicas que garanticen acceso, comprensión y uso. Para una sociedad equitativa e innovadora, democratizar el conocimiento con inteligencia y propósito es clave. No basta con abrir puertas: hay que guiar el camino.