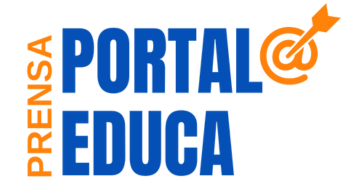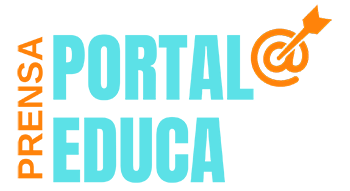Las universidades estatales y regionales son actores fundamentales en el avance científico, tecnológico y social, capaces de generar un impacto significativo en sus comunidades. Sin embargo, su potencial se ve limitado por la influencia de los ciclos electorales y las políticas gubernamentales cambiantes. o Cuando el Estado, a través de ministerios clave como Educación, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y Economía, Fomento y Turismo— regulan recursos e instituciones, surge la pregunta central: ¿Qué obstáculos debemos superar para que la innovación deje de ser una promesa y se convierta en una política de Estado integral?
Desde los años 90, los gobiernos han buscado construir una economía basada en el conocimiento; no obstante, su inversión en I+D continúa siendo insuficiente (aproximadamente 0.4% del PIB), lejos del promedio de la OCDE (2.5%). Esta disparidad, junto a la fluctuación anual de hasta un 35% en la inversión, impide una planificación estratégica y compromete el desarrollo de capacidades sólidas.
Esta insuficiencia financiera no es un problema aislado; más bien, es un síntoma de debilidades estructurales profundas. Para que Chile logre desplegar plenamente su potencial en el escenario internacional, es indispensable que aborde y resuelva los cuatro frenos críticos que obstaculizan su progreso: (1) la falta de un compromiso político sostenido y transversal que garantice continuidad y coherencia en las estrategias, (2) la insuficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación, que limita la creación de capacidades a largo plazo, (3) la fragmentación del financiamiento, que impide construir infraestructura sólida y ecosistemas regionales robustos y (4) la ausencia de un pacto social y político que trascienda los ciclos de gobierno.
La crisis de la continuidad y el centralismo
Esta crisis no es abstracta: se manifiesta de forma palpable en la inestabilidad de nuestras instituciones de educación superior y en la alta dependencia del factor político central. La fragmentación institucional y la alta rotación en puestos directivos esenciales —incluyendo Ministros, SEREMIs, y líderes de agencias clave como ANID y CORFO— socavan la continuidad de las políticas, obstaculizando la consolidación de alianzas estratégicas y el avance de proyectos de largo aliento. Este fenómeno se agrava por la concentración del apoyo político en el centro del país, lo que limita drásticamente la construcción de capacidades en regiones y profundiza las brechas territoriales y sociales en conocimiento e innovación.
Esta situación se intensifica aún más debido a las regulaciones excesivas que pesan sobre las universidades estatales, las cuales, en un contexto de centralización, aumentan las desigualdades existentes. El rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Osvaldo Corrales, ha sido enfático en varias intervenciones al exigir una desburocratización de la gestión universitaria. En sus palabras, estas instituciones se encuentran “sometidas a un conjunto de regulaciones que no se aplican al resto del sistema, lo que dificulta considerablemente su labor”.
Recientemente, en el artículo “El Nuevo Fondo de Investigación para Universidades, que presentamos hoy, pavimenta el camino hacia el 1% en I+D” (Ministerio de Ciencia, 2024), Osvaldo Corrales afirma: “Esperamos, por cierto, que en los ejercicios presupuestarios futuros este fondo pueda robustecerse, puedan allegarse más recursos, de modo que se cumpla la meta de duplicar la inversión en investigación y así conseguir mayor autonomía para generar tecnologías y conocimientos que permitan al país enfrentar sus desafíos. Esto no solo tiene que ver con el desarrollo, sino también con la posibilidad de abordar algunas inequidades territoriales que aún persisten en muchas regiones”.
No obstante, esa desarticulación y las trabas regulatorias son agravadas de manera aún más profunda por un centralismo que concentra todo el apoyo político, financiero y mediático en el corazón del país. Este modelo excluye sistemáticamente a las regiones alejadas, limitando la capacidad de los gobiernos regionales para impulsar sus propios desarrollos y estrategias de innovación. Como resultado, se profundizan las desigualdades territoriales en innovación y conocimiento, perpetuando un modelo excluyente que restringe las posibilidades de crecimiento y progreso en las regiones más remotas, además de reducir la autonomía y la capacidad de gestión de los actores locales.
Este centralismo se refleja claramente en los recientes debates presidenciales de 2025, donde la ciencia y la innovación aún no ocupan un lugar prioritario en las agendas políticas. Muchas candidaturas limitan sus propuestas a políticas coyunturales o financiamiento a corto plazo, subestimando gravemente el impacto de una estrategia de Estado a largo plazo. Sin una visión integral, sostenida y democratizadora, será imposible reducir las desigualdades regionales ni democratizar el acceso a los beneficios de la innovación, perpetuando así las brechas existentes en el país.
El camino hacia una cultura sostenible
Para superar la crónica inestabilidad política y la deuda de inversión en I+D, Chile debe abandonar la visión coyuntural y adoptar una hoja de ruta con verdadera visión de Estado, inspirándose en referentes que han convertido la innovación en un motor de desarrollo sostenido. Países como Bután, que prioriza la Felicidad Nacional Bruta y la sostenibilidad como indicadores de bienestar, y Finlandia, líder en innovación y bienestar social, demuestran cómo una inversión sostenida y una visión a largo plazo en CTCI pueden transformar economías y sociedades, estableciendo fondos soberanos que se alejan de los ciclos políticos.
Para fortalecer esta cultura, la solución pasa por un enfoque macro-regional que enfatice las capacidades y particularidades de cada territorio. Este modelo debe basarse en el trabajo colaborativo e interinstitucional para evitar la duplicación de esfuerzos y utilizar eficientemente los recursos disponibles. Esto implica la creación de centros de investigación e innovación especializados con financiamiento asegurado a largo plazo. Por ejemplo, se podrían impulsar líneas de investigación en energía solar en el norte (apoyadas con supercómputo para modelos predictivos), agricultura sostenible y sistemas de salud pública adaptados a zonas rurales en el sur (utilizando Inteligencia Artificial para diagnósticos tempranos), o tecnologías marinas y bienestar costero en las zonas litorales. Este mecanismo permitiría a las regiones convertirse en polos de desarrollo e innovación que contribuyan directamente al bienestar y la salud de la población.
Demás está decir, que la materialización de esta visión exige una política de Estado robusta que garantice continuidad, una inversión sostenida —destinando al menos el 1% del PIB en I+D+i— y mecanismos de evaluación vinculantes.
Si bien el Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario (FIU), instrumento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, han representado un avance importante, es imprescindible ampliar y consolidar un financiamiento estratégico, estable y equitativo que reconozca el rol central de las instituciones con raíces territoriales.
En este contexto, el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), Benito Umaña, en el año 2024 señaló que el “sistema de concursabilidad, si bien es productivo, no resuelve la falta de un desarrollo territorial armónico que asegure la infraestructura y recursos necesarios en cada región”. Por lo tanto, disponer de recursos basales es esencial para un crecimiento más orgánico de las universidades regionales, pues propiciaría la instalación de capacidades, la consolidación de equipos científicos y el desarrollo de proyectos de mediano y largo plazo orientados a una mejor transferencia de resultados hacia las regiones.
En este punto, es crucial entender que la verdadera fuerza de la innovación en Chile no se logrará con promesas coyunturales o cambios de gabinete, sino a través de una política de Estado sólida, inclusiva y coherente. La política nacional de CTCI debe dejar de ser una promesa de campaña para transformarse en el principio rector que guíe la planificación y el compromiso de toda la nación, trascendiendo los gobiernos de turno, y sus principios ideológicos. Solo mediante este compromiso colectivo y a largo plazo, nuestro país podrá reducir las brechas regionales y avanzar hacia un desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible en todas sus regiones.