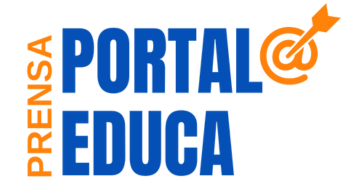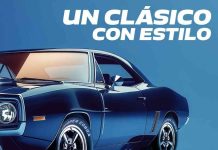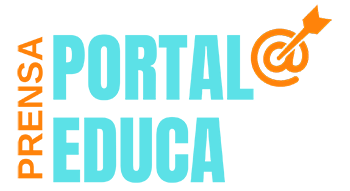Chile ocupa el último lugar en bienestar infantil según Report Card 19 de UNICEF (2025), que evalúa países de la OCDE y la Unión Europea. Niñas y niños chilenos figuran entre los más insatisfechos con su vida, con elevados índices de sobrepeso, trastornos ansiosos, síntomas depresivos y tentativas suicidas. La situación resulta especialmente grave en adolescentes mujeres y personas de diversidades sexuales, quienes enfrentan una vulnerabilidad que la sociedad aún no reconoce ni atiende.
Este no es un ejercicio comparativo sin consecuencias. Constituye un diagnóstico certero y alarmante que obliga a enfrentar las condiciones en que se desarrolla la infancia en nuestro país. Es imprescindible preguntarse qué ha conducido a esta situación y, sobre todo, qué se puede hacer para modificar el rumbo.
El modelo neerlandés de crianza y vida familiar se sustenta en principios que priorizan el bienestar en la niñez. Tiempo compartido, seguridad afectiva, autonomía y conexión emocional son pilares fundamentales. Padres y madres trabajan en jornadas compatibles con la vida familiar, mientras las y los niños desarrollan autonomía y cuentan con adultos emocionalmente disponibles. Esta combinación demanda voluntad institucional y compromiso social sostenido.
En contraste, en Chile predomina un modelo económico centrado en la productividad y una cultura machista que asigna los cuidados principalmente a las mujeres. Esta realidad genera familias fragmentadas, jornadas agotadoras y vínculos debilitados. La desarticulación del tejido social y cominitario deja a muchas familias enfrentando solas una tarea que requiere redes y corresponsabilidad.
Este escenario exige una respuesta urgente. No se trata de buscar culpables individuales, sino de asumir una responsabilidad colectiva que obliga a revisar las prioridades sociales y políticas del país.
El diagnóstico está disponible. Existen antecedentes comparados y experiencia internacional suficiente para avanzar. La decisión de actuar no puede postergarse más.
Es imprescindible implementar políticas públicas que promuevan la conciliación real entre trabajo y familia. Jornadas laborales razonables, licencias posnatales centradas en la salud de los que nacen y tiempos protegidos de desconexión deben convertirse en estándares mínimos. La coordinación efectiva entre Estado, empresas e instituciones resulta indispensable. Sin un cambio cultural profundo, las leyes resultan insuficientes.
Asimismo, se requiere reconstruir la comunidad. Esto implica recuperar espacios públicos seguros, fortalecer la vida de barrio, habilitar escuelas como centros de encuentro social y familiar, implementar programas de salud mental desde la primera infancia y capacitar a equipos educativos en contención emocional y de manera urgente priorizar intervenciones en la comuna, colegios, instituciones públicas y privadas con el mensaje claro y en palabras sencillas para implantar psicoeducación en salud mental.
Por último, debemos revisar nuestro modelo de desarrollo. Una nación que no protege a su infancia compromete su futuro. Promover una crianza basada en el respeto y el cuidado mutuo, donde el bienestar emocional tenga más importancia que el rendimiento académico, es una apuesta por una sociedad más empática, justa e inteligente.
Países Bajos no representan una realidad ideal, pero muestran rutas posibles. El bienestar infantil no es un privilegio reservado a ciertas latitudes, sino un derecho humano fundamental. Chile cuenta con recursos, capacidades técnicas y conocimiento para avanzar. El desafío consiste en convertir el bienestar de la niñez en una prioridad transversal, no en una consigna vacía.
¿Nos hacemos cargo?
Leslie Power Psicóloga clínica