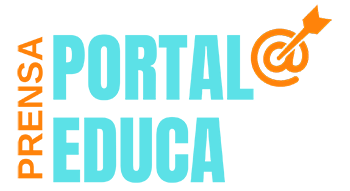Por Jacqueline Concha, directora de Innovación de la Universidad de Valparaíso.
El ecosistema chileno avanza de la ética a la acción en la producción de conocimiento y, en ese tránsito, Chile no es un espectador pasivo en la revolución de la inteligencia artificial, sino un actor que busca integrar innovación tecnológica con responsabilidad pública, criterios éticos y una visión estratégica sobre cómo se crea, valida y aplica el conocimiento en el país.
Con la reciente actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, el Estado ha trazado una hoja de ruta explícita que busca posicionar al país como un referente regional en esta materia, no desde la adopción irreflexiva de la tecnología, sino desde un marco que combina innovación, responsabilidad pública y exigentes estándares éticos. Esta política se sostiene sobre pilares que son fundamentales para la academia actual, en la medida en que articulan de forma directa ética, modernización y gobernanza. Por una parte, una IA ética y responsable, donde la normativa chilena enfatiza que el desarrollo tecnológico debe respetar la dignidad humana y la transparencia, lo que en la formulación de proyectos implica que el uso de herramientas generativas no puede vulnerar la propiedad intelectual ni ocultar la autoría real. Por otra, una IA para el desarrollo sostenible y la modernización, que incentiva su utilización para resolver problemas complejos de la sociedad, mejorando la eficiencia del Estado y de la investigación pública. A ello se suman los factores habilitantes y la gobernanza, considerando que el país está invirtiendo en talento e infraestructura, pero también en marcos regulatorios que permitan auditar cómo se están utilizando estos sistemas en procesos críticos de toma de decisiones y asignación de fondos.
Para el investigador chileno, este marco implica que la adopción de la IA debe inscribirse en una lógica de modernización, pero siempre alineada con la excelencia y la responsabilidad ética que exige el Ministerio de Ciencia. En cuanto a las universidades, en este escenario de transformación, las universidades estatales tienen una misión que trasciende la mera enseñanza técnica. No pueden ser solo observadoras pasivas del «aluvión» de IA; deben ser espacios de formación ética y reflexión crítica. Su rol es liderar la producción responsable de conocimiento. Esto implica no solo enseñar a usar la IA para ser más competitivos en los concursos de fondos, sino enseñar a cuestionarla.
La verdadera innovación científica, como señala el artículo “Balancing Innovation, Responsibility, and Ethical Consideration in AI Adoption” de Taherdoost et al. (2025) sobre las consideraciones éticas en la adopción de IA, consiste en garantizar que el sistema sea justo, inclusivo y transparente. Las universidades estatales deben ser las garantes de que la IA no se convierta en una herramienta de exclusión que favorezca a quienes tienen acceso a mejores algoritmos, sino en un motor de democratización del saber.
Históricamente, el conocimiento se ha comparado con una lámpara: expresiones como “Ex umbra in solem” evocan la luz propia del investigador iluminando las zonas oscuras de la realidad. Hoy, la inteligencia artificial opera más bien como un espejo de alta intensidad: no genera luz propia, pero refleja y concentra el brillo acumulado de millones de autores y datos previos, amplificando su alcance y velocidad.
El investigador del siglo XXI debe actuar como un caleidoscopio. Este instrumento cuenta con espejos y cristales (la IA y los datos), pero es el ojo humano el que, al girar el instrumento con intención y propósito, decide cuándo la figura formada tiene sentido, belleza y utilidad social. La meta de nuestras instituciones no debe ser «pillar» al que usó IA, sino fomentar una cultura donde la tecnología sea una ayuda declarada, supervisada y responsable. Solo con una mirada sistémica, ética y colaborativa, alineada con nuestra Política Nacional, lograremos que la IA acelere el progreso científico sin apagar nunca la luz de la curiosidad humana.
Sin embargo, mientras perfeccionamos nuestros marcos éticos, nuestras leyes y nuestros protocolos universitarios, queda una inquietud latente que no podemos ignorar. En un mundo donde la máquina aprende a imitar nuestra originalidad más rápido de lo que nosotros aprendemos a regularla, nadie puede asegurar si el próximo gran descubrimiento, aquel que cambiará nuestra historia, será el fruto de un genio humano iluminado o simplemente el resultado más probable de una instrucción bien ejecutada por un sistema que ya no comprendemos del todo.
Finalmente, ante la pregunta ¿quién escribió este proyecto?, la respuesta nos invita a reflexionar: la IA en la academia no debe ser abordada desde el miedo ni la sanción punitiva, sino desde una mirada sistémica que articule de manera coordinada al Estado y a las instituciones. El verdadero desafío no es tecnológico, sino ético. Las universidades estatales están llamadas a liderar este nuevo escenario como espacios de pensamiento crítico, generando orientaciones claras y compartidas que reconozcan la diversidad de cada disciplina. Solo mediante este compromiso colectivo lograremos que la tecnología potencie el conocimiento sin comprometer la integridad.