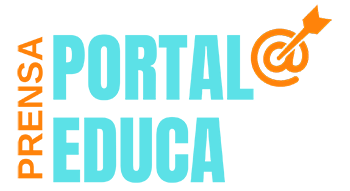Maciel Campos Director Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas Universidad de Las Américas
En 1947, apenas dos años después del bombardeo atómico de EE.UU. sobre Japón, el Doomsday Clock, conocido en español como el Reloj del Juicio Final, hizo su debut como alarma planetaria. Tal vez por un peso de conciencia insoportable, fueron los mismos científicos que participaron en la creación de aquellas primeras armas de destrucción masiva quienes idearon este artilugio conceptual: un símbolo que indicara cuán cerca estaba la humanidad de su propia autodestrucción.
Hoy, este cronómetro es administrado por el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, en consulta permanente con más de una docena de premios Nobel y expertos en diversas disciplinas. Cuando fue inaugurado, marcaba siete minutos para la medianoche, una cifra que ya resultaba inquietante. Aunque en 1991 la manecilla retrocedió a 17 minutos tras la firma de los tratados de reducción de armamento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en 2017 volvimos a acercarnos peligrosamente: dos minutos y medio. Desde entonces, solo hemos avanzado en dirección a un potencial abismo. Hace unos días, con el reloj ya fijado desde 2023 en un minuto y 30 segundos, se anunció un nuevo ajuste: nos queda un segundo menos para el fin.
El Reloj del Juicio Final es un símbolo perturbador, no solo por su forma de medir la cercanía de la humanidad al exterminio, sino porque es también una herramienta de comunicación poderosa. Cada vez que su segundero avanza, como un verdugo implacable de nuestra incertidumbre y desidia, se activa un sobresalto global. En un mundo saturado de estímulos —se estima que recibimos entre 3.000 y 5.000 mensajes diarios—, este reloj se convierte en una metáfora contundente: intenta sacudirnos, recordándonos lo esencial frente a la distracción constante.
Actualmente hemos perdido otro segundo en la línea de la supervivencia humana. La medianoche representa el colapso total, y las amenazas no son pocas: los conflictos en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, el auge de la inteligencia artificial, la desinformación masiva y la sostenida irresponsabilidad con el medioambiente. Pero, en esencia, no es el reloj el que avanza hacia el fin, sino nosotros mismos quienes nos empujamos al precipicio. Y ahí radica su verdadero poder: no es un capricho de académicos ni una profecía inminente; su tic-tac es un espejo que refleja nuestras decisiones como humanidad.
Cada nuevo arsenal nuclear, cada omisión política ante los conflictos, cada escalada de tensión internacional se traduce en tiempo perdido, en una cuenta regresiva cuyo control sigue estando en nuestras manos. En un mundo donde los desafíos son compartidos por todos, esta alerta debería generar un sentido de urgencia real. El Reloj del Juicio Final nos enseña que las metáforas temporales pueden ser herramientas poderosas para impulsar discusiones colectivas, pero también nos recuerda que repetir advertencias sin tomar acciones concretas es tan peligroso como el silencio o la indiferencia.
El verdadero desafío no es solo detener el minutero, sino lograr que los segundos restantes se conviertan en oportunidades, no en complacencia. Mientras observamos el reloj y escuchamos su severo mensaje, no podemos olvidar que su aguja no es un juez inapelable, sino un llamado a nuestra capacidad de cambiar. Porque lo cierto es que el tiempo para actuar se agota.
¿Qué haremos con los 89 segundos que nos quedan?