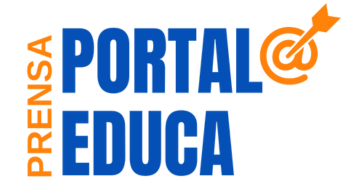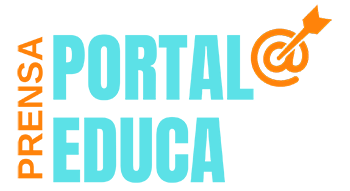Marcelo Ipinza Académico Instituto de Matemática, Física y Estadística Universidad de Las Américas
Cada 29 de agosto, el mundo recuerda el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, instaurado por la ONU para promover la prohibición total de estas pruebas. La fecha coincide con el cierre del polígono de Semipalatinsk, en Kazajistán, escenario de centenares de detonaciones atómicas. Este día invita a reflexionar sobre la energía colosal que encierra el núcleo del átomo.
Una explosión nuclear de fisión ocurre cuando se vence la fuerza que mantiene unido el núcleo atómico, conocida como fuerza nuclear fuerte. Esta actúa para mantener cohesionados a los protones, a pesar de su repulsión eléctrica. En la fisión, núcleos pesados como el uranio-235 o el plutonio-239 absorben un neutrón, se vuelven inestables y se dividen en fragmentos más ligeros, liberando neutrones y una enorme cantidad de energía. Estos neutrones pueden impactar otros núcleos cercanos, provocando una reacción en cadena que crece exponencialmente y libera energía en fracciones de segundo. Por otro lado, en la detonación por fusión, núcleos ligeros como el deuterio y el tritio se unen bajo temperaturas y presiones extremas, formando núcleos más pesados y liberando aún más energía, en un proceso que replica el que alimenta a las estrellas. En ambos casos, la cantidad de energía por unidad de tiempo supera con creces la de cualquier proceso natural en la Tierra.
El daño causado por una detonación nuclear va mucho más allá del instante inicial. La onda expansiva y el pulso térmico destruyen ciudades y ecosistemas en kilómetros a la redonda. La radiación ionizante penetra en el aire, el agua y el suelo, dejando isótopos radiactivos como el cesio-137 y el estroncio-90, que permanecen activos durante décadas. En el cuerpo humano, estos elementos y la radiación provocan quemaduras graves, fallos orgánicos, cáncer y alteraciones genéticas, con consecuencias que se transmiten a generaciones futuras.
Este día no es solo una fecha conmemorativa: es un llamado a la conciencia global. La física nos ha permitido comprender y dominar la energía nuclear, pero también nos obliga a decidir cómo usarla. Los ensayos nucleares no son necesarios para garantizar seguridad, son una amenaza latente para el medio ambiente y la vida. La fiscalización internacional y la cooperación científica son esenciales para que el conocimiento se use en pos de la paz y no para la destrucción.
La historia recuerda que, en 1945, dos bombas nucleares fueron detonadas sobre ciudades habitadas: Hiroshima y Nagasaki. Más de 70.000 personas perecieron al instante y decenas de miles más en los meses y años siguientes. Fue la única ocasión en que un arma nuclear se utilizó contra población civil, y su recuerdo está ligado a uno de los mayores dilemas éticos de la ciencia: la hazaña de poseer la capacidad de comprender y reproducir procesos estelares y, aún así, decidir emplearlos en contra de la vida humana. Esa decisión mostró que el avance científico, sin un marco ético sólido, puede volverse contra nosotros mismos.
El 29 de agosto es una oportunidad para reafirmar que el poder de las estrellas, en manos humanas, debe ser luz que ilumine y no fuego que consuma. La ciencia y la ética deben caminar juntas siempre, porque la protección de nuestro planeta comienza con la decisión consciente de qué hacer con el conocimiento que poseemos. En última instancia, esta fecha nos recuerda que el mayor logro de la física no será dominar la energía del átomo, sino aprender a usarla para que cada generación herede un mundo más seguro que el que recibió.