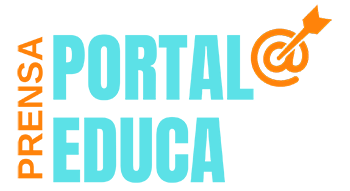Febrero en Santiago suele ser un mes muy extraño. Vacaciones, un calor persistente, calles vacías y una ciudad que parece ponerse en pausa, pero a la vez sin demasiada alegría. Nada de música en las calles, nada de agua volando ni risas desbordadas. Mientras tanto, basta mirar a otros lugares de América Latina o incluso a ciudades chilenas más al norte o al sur, para ver cómo el carnaval sigue siendo sinónimo de encuentro, exceso y celebración colectiva.
¿Carnaval? Si, lo curioso es que Santiago también tuvo su carnaval. Y no uno tímido ni discreto. Todo lo contrario.
A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el carnaval paralizaba la capital. Cerraban bancos, comercios, tribunales y oficinas públicas. Las calles del centro quedaban tan vacías que los diarios las comparaban con un domingo eterno. Incluso ministros de Estado pedían días libres para sumarse a la fiesta. El país podía esperar, lo importante es que había carnaval.
Pero esa alegría no era bien vista por todos. Para la elite burguesa y, sobre todo, para la Iglesia Católica, el carnaval era casi un acto de inmoralidad pública. La llamada “chaya”, ese juego popular de agua, harina, frutas y barro, era considerada vulgar, peligrosa y propia de “rotos”. El problema no era solo el desorden, sino algo más profundo, la risa. Si, la risa popular, libre y deslenguada, tenía el mal gusto de desnudar hipocresías.
Las crónicas de la época son elocuentes. Hubo coches volcados, personas heridas, borracheras memorables y bailes que duraban hasta el amanecer a orillas del Mapocho. Un payaso conocido como “Chorizo” escandalizó a la alta sociedad con su humor irreverente, al punto de ser calificado como una amenaza para la moral pública. Reírse, al parecer, era un acto sospechoso y de rotos.
Terminada la fiesta, llegaba la penitencia. La Cuaresma se imponía con procesiones solemnes, música fúnebre y sermones que recordaban a los fieles que eran polvo y al polvo volverían. El contraste no podía ser más brutal, tres días de desenfreno seguidos de cuarenta de culpa.
Con el paso del tiempo, el carnaval fue domesticado. La chaya salvaje dio paso a las serpentinas elegantes. Menos pueblo, más compostura. Menos barro, más papel picado. Santiago aprendió a celebrar sin incomodar.
Hoy, cuando febrero transcurre en silencio, vale la pena recordar que esta ciudad también supo reírse de sí misma, desordenarse y tomarse la calle. Tal vez no era solo una fiesta. Tal vez era una forma incómoda, ruidosa y alegre, de sentirse en comunidad.
Y quizás, solo quizás, algo de eso se nos quedó en el camino.