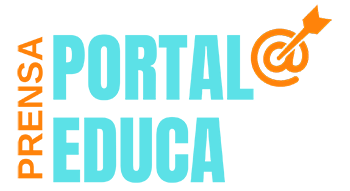Durante siglos dimos por sentado que el lenguaje era apenas un espejo: una herramienta dócil destinada a describir un mundo que existía con independencia de nuestras palabras. Nombrar era señalar, etiquetar, registrar. Nada más. Sin embargo, a comienzos del siglo XX un grupo de pensadores comenzó a dinamitar esa certeza. Descubrieron algo inquietante: el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la modela, recorta, jerarquiza y la vuelve ocupable.
Ludwig Wittgenstein lo formuló con crudeza filosófica: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. No hablaba de poesía ni de metáforas, sino de estructura. Aquello que no puede nombrarse, aunque no desaparece, se vuelve difuso para la experiencia consciente. El lenguaje no acompaña a la realidad: la produce, ordena y fija.
Surge entonces una incomodidad circular: ¿estos fenómenos siempre estuvieron ahí y recién ahora los distinguimos porque tenemos una palabra para capturarlos? ¿O comienzan a existir —al menos socialmente— en el momento exacto en que son nombrados? ¿Cómo pensar un fenómeno sin la palabra fenómeno? ¿O un concepto sin la palabra concepto? El pensamiento tropieza consigo mismo, como si intentara explicarse sin suelo firme ni punto de apoyo.
La literatura entendió esto antes que la epistemología. Julio Cortázar inventó cronopios y famas (1962) para decir lo que el lenguaje cotidiano no alcanzaba a expresar sobre el comportamiento humano. Vicente Huidobro fue todavía más radical: en Altazor (1931) desarmó el idioma hasta reducirlo a una fonética casi salvaje, una música sin significado fijo ni anclaje semántico. No quería describir el mundo: quería fundarlo de nuevo desde el lenguaje mismo.
Algo similar ocurre cuando nos enfrentamos por primera vez a una palabra como clivaje. Suena ajena, técnica, distante, casi arbitraria. Para comprenderla necesitamos otras palabras que actúen como puentes provisorios, pues nadie entiende del todo un concepto al inicio; se lo usa con torpeza, por aproximación, hasta que un día —sin notarlo— se repite con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser pronunciado.
Entonces ocurre lo decisivo: la palabra comienza a circular. Se amplifica. Los medios la reiteran. Las redes la reproducen. Los analistas la convierten en comodín explicativo. “Ha cambiado el clivaje”, “estamos frente a un nuevo clivaje”. El término deja de describir la realidad y comienza a organizarla, a estructurar el conflicto, ordenar posiciones y fijar antagonismos.
La pregunta deja de ser lingüística y se vuelve política: ¿cambió realmente el clivaje o cambió la palabra con la que miramos el mundo? Porque cuando un concepto se instala sin reflexión, no solo nombra: manda. Decide qué es visible y qué queda fuera de campo. Delimita lo pensable, lo decible y lo discutible. Y cuando eso ocurre, el lenguaje deja de ser una herramienta crítica para transformarse —de manera elegante, eficaz y silenciosa— en una jaula muy bien abarrotada.