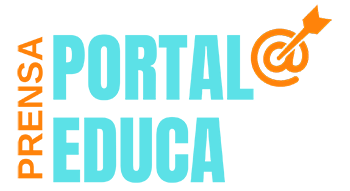Bajo la consigna “Ciudades inteligentes centradas en las personas”, Naciones Unidas propone pensar las ciudades desde una mirada crítica en tiempos donde la tecnología domina la gestión urbana, recordándonos que el verdadero progreso no radica en la digitalización, sino en situar el bienestar y la equidad en el centro del desarrollo.
Desde la geografía humana, las ciudades no son solo estructuras materiales o redes de infraestructura, sino territorios de experiencia donde se entrelazan identidades, memorias y relaciones sociales. Cada habitante crea su propia imagen del espacio mediante mapas mentales que reflejan su vínculo con el entorno: calles, plazas y barrios que se transforman en lugares cargados de afecto y memoria. Así, la ciudad es también una trama simbólica y emocional que conecta a las personas con su sentido de pertenencia y comunidad.
Entendida desde su dimensión humana, la ciudad es un espacio socialmente producido, donde las personas imprimen significados y prácticas que configuran su identidad colectiva. Hablar de “ciudades inteligentes” implica ir más allá de la aplicación tecnológica y reconocer las diversas formas de habitar y participar. La “inteligencia urbana” no debe medirse por la eficiencia técnica, sino por la capacidad de acoger la diversidad, garantizar la accesibilidad y fortalecer la participación ciudadana.
Estos principios adquieren especial relevancia en América Latina, donde las tensiones entre modernización y desigualdad definen el paisaje urbano contemporáneo. La planificación debe incorporar una mirada humana y sensible a las diferencias de género, edad, clase o movilidad, entendiendo que la tecnología debe adaptarse a las personas y no al revés. En la región, y particularmente en Chile, las llamadas “ciudades millonarias” muestran cómo las brechas socioespaciales persisten en medio de la modernización, evidenciando la necesidad de modelos urbanos más inclusivos y sostenibles. La expansión hacia zonas de riesgo, la pérdida de espacios públicos y la presión sobre ecosistemas como humedales o cerros urbanos exigen políticas territoriales que equilibren innovación, identidad local y justicia ambiental.
En la búsqueda de ciudades inteligentes, corremos el riesgo de olvidar que la verdadera inteligencia urbana no reside en los datos ni en la sofisticación tecnológica, sino en la capacidad colectiva de construir espacios más humanos y equitativos. Las ciudades son, ante todo, reflejos de nuestra convivencia: condensan las tensiones, los sueños y las desigualdades de la sociedad que las habita.
El desafío no consiste solo en hacer de las urbes espacios eficientes, sino en garantizar que el progreso esté al servicio del bienestar común. Una ciudad “centrada en las personas” reconoce la diversidad de sus habitantes, promueve la participación y se concibe como un territorio vivo, en diálogo con su entorno natural y cultural.
Desde esta perspectiva, la planificación urbana debe entenderse como un proceso ético y social, donde la tecnología sea mediadora y no sustituta de la humanidad. El futuro urbano no se define por la infraestructura o la conectividad digital, sino por la capacidad de las ciudades de cuidar, incluir y acoger. Una urbe verdaderamente inteligente será aquella que, más allá de los algoritmos, sepa leer las necesidades y esperanzas de su gente. Porque, en última instancia, son las personas —y no las máquinas— quienes dan sentido y vida a la ciudad.