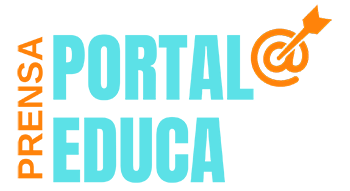José Pedro Hernández Historiador y académico Universidad de Las Américas
Estaba en el Registro Civil, esperando mi turno para renovar el carnet de identidad, cuando me puse a pensar en el origen de este documento ¿cuándo comenzó el país a entregarlo y a asignarnos un número que nos identifica para toda la vida? Y la verdad es que, para responder esta pregunta, hay que mirar hacia el pasado, a un tiempo no tan lejano en que la identidad de las chilenas y chilenos no la otorgaba el Estado, sino Dios… o, más precisamente, sus representantes en la tierra.
La Iglesia Católica, omnipresente en los primeros siglos de nuestra historia republicana, era la encargada de los únicos registros que verdaderamente importaban, como los nacimientos, matrimonios y defunciones, todos cuidadosamente anotados en libros parroquiales. Eran los sacerdotes quienes sabían quién había venido al mundo, quién se había unido en santo matrimonio y quién había partido. Y eso bastaba. No olvidemos que, tras la Independencia, Chile mantuvo como religión oficial a la Iglesia Católica Apostólica Romana.
No existía entonces Registro Civil ni mucho menos un carnet de identidad. Ser chileno era una declaración más íntima que documental. Todo comenzó a cambiar con las llamadas “leyes laicas” de 1884, que separaron las aguas entre Iglesia y Estado. Entre esas reformas estaba la creación del Servicio de Registro Civil, un paso fundamental hacia una ciudadanía definida más allá de lo religioso. Sin embargo, habría que esperar cuatro décadas más para que el país diera otro gran salto, en 1924 se crea el Servicio de Identificación y se entrega la primera “Libreta de Identidad”.
Este documento no era solo un papel con datos. Traía consigo una promesa de modernidad como la fotografía, huella dactilar y dirección. Por primera vez, el Estado podía mirar a sus ciudadanos a los ojos o al menos, al rostro impreso y decir “sé quién eres”. Fue un avance que vino más por necesidades policiales que civiles. Identificar al ciudadano era también detectar al posible infractor.
En 1930, Carabineros comenzó a asignar números de identificación. En 1973, bajo un decreto del Ministerio de Defensa, nació el Rol Único Nacional (RUN), que nos acompaña hasta hoy, como una sombra administrativa que nos sigue desde que nacemos hasta después de fallecidos. Dos años después, el RUN se volvió obligatorio para los mayores de 12 años. Así, nuestra identidad comenzó a consolidarse en un número, un código que abría puertas y cerraba trámites.
Con los años, el carnet cambió de manos y de forma. Pasó de libretas a tarjetas, de impresiones artesanales a impresiones de seguridad de la Casa de Moneda. En 1983, el Registro Civil tomó el control definitivo del proceso. Luego vino la resina, el chip, la biometría y la firma digital. En 2013, las cédulas electrónicas marcaron otro hito. Y ahora, en 2025, estamos en una era de identidad digital completa, con una cédula disponible en nuestros teléfonos, con más de 30 medidas de seguridad, pensada incluso para personas con discapacidad visual.
No deja de ser poético que, habiendo partido todo entre los muros de una iglesia, hoy nuestra identidad se aloje en la nube. Lo que alguna vez fue escrito a mano por un cura, ahora se codifica en ceros y unos por un algoritmo.
Pero el propósito sigue siendo el mismo, saber quiénes somos, confirmar que existimos y dar testimonio de nuestra historia en común. Porque detrás de cada carnet, hay una vida. Y detrás de cada número, una persona con derecho a ser reconocida.